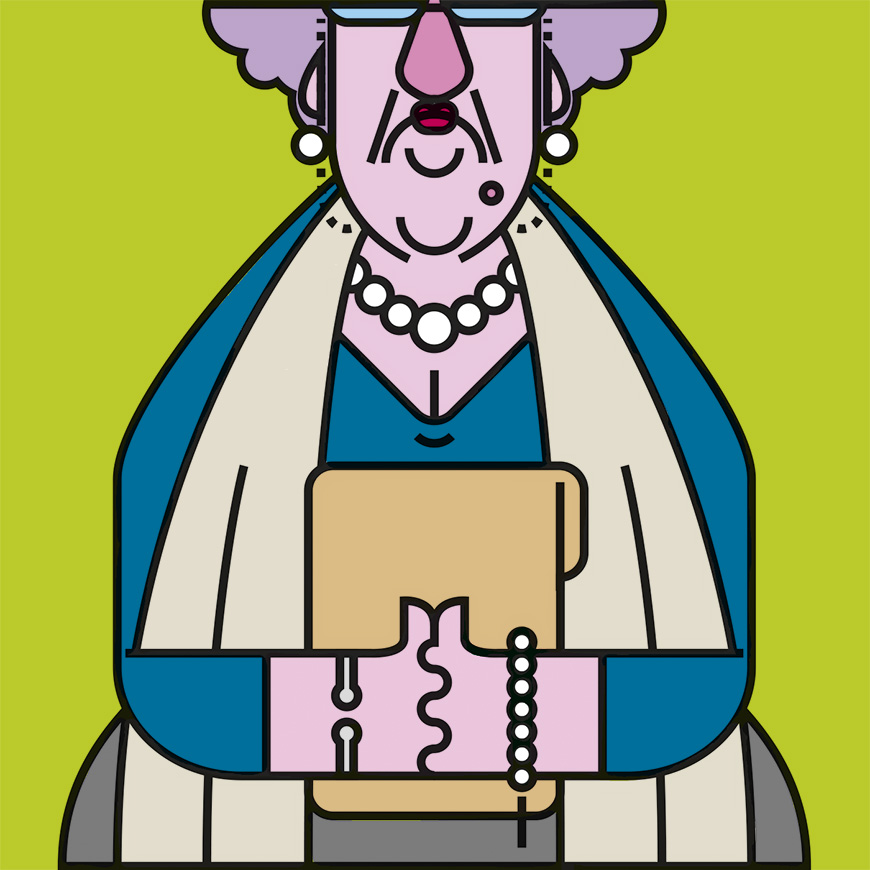Alfredo Lassa llegaba como era habitual a las once a su agencia de publicidad en pleno centro de su ciudad cuando, al entrar en su despacho, le sorprende ver a una señora vestida de domingo sentada frente a su puesto de trabajo.
– Buenos días, señora ¿Está esperando a alguien?
– Sí hijo, estaba esperando al jefe de la agencia.
– Yo soy el director. Me llamo Alfredo ¿En qué puedo ayudarla?
– Pues mire, me llamo Carmen Romero (encantada) y quería trabajar aquí.
– Vaya, es que hemos contratado a una empresa que nos limpia la oficina y…
– ¡Uy, no hijo no! -interrumpió Carmen subiendo varios tonos su voz- Fregando suelos no, haciendo anuncios.
– Eso es maravilloso, -dijo Alfredo sarcásticamente- pero necesita usted una formación universitaria para trabajar en una agencia de publicidad como esta.
– No creo Alfredo. Te puedo tutear ¿Verdad hijo? -no esperó la respuesta- He visto los anuncios que habéis hecho últimamente y creo que yo puedo mejorarlos.
– ¿A qué se refiere? -respondió rápidamente Alfredo cruzándose de brazos y apoyando la espalda contra su sillón de oficina-
Carmen apartó el bolso de su regazo y se inclinó hacia delante.
– Verás, no sé por qué los anuncios que veo en la tele o los que me encuentro en las revistas están empeñados en darme consejos a mi. Y es cuando yo me pregunto “¿De qué me conocen a mi estas personas como para decirme lo que tengo o no tengo que hacer?”. -sentenció dando una palmada sobre su rodilla- Y por eso estoy yo aquí, para que me paguéis por dar consejos decentes.
Boquiabierto, el director intentó exponer su respuesta con un fin casi didáctico.
– Carmen, esos anuncios están hechos para muchas personas además de usted. Tenemos todo un grupo de profesionales cualificados que desarrollan esas ideas motivacionales y que escriben los consejos que usted lee, ve o escucha.
La señora se giró para divisar en la enorme y diáfana oficina a los creativos trabajando frente a sus ordenadores con los auriculares puestos, y a los ejecutivos hablando por teléfono y yendo de aquí para allá como bestias enjauladas.
– ¿Esos pipiolos son sus expertos? -susurró mientras volvía a su posición original- Entonces no me extraña nada – fijó la vista de nuevo en Alfredo- ¿Qué consejos espera que pueda dar un chiquillo de veintipocos años que no es capaz de encontrar su casa si no lo busca en el Guble? Sólo dirán cosas como “vive la vida” y “cómete el mundo” -Carmen frunció su ceño y agravó su tono- ¿Pero qué será de las personas que siguen sus consejos cuando el mundo les devuelva el golpe y no tengan dinero para vivir la vida que desean?¿Serán sus profesionales los que pongan su hombro para que lloren?¿Estarán ahí para recomendarles que tomen otro camino y apoyarlos para que recuperen la ilusión?.
Alfredo apretó los labios queriendo lanzar sus argumentos en contra, pero Carmen se le volvió a adelantar.
– Mira Alfredo, -suspiró- soy viuda, tengo setenta y tres años, tres hijos bien criados, cinco nietos y muchísimas amigas que no dudan en llamarme si tienen un problema. Si alguien sabe dar buenos consejos soy yo. Si quieres que te ayude a hacer anuncios, aquí te dejo mi currígulum. Llámame.
La señora se levantó y salió con paso firme hacia la salida haciendo sonar sus tacones en la tarima flotante. Alfredo la acompañaba retirando sillas y abriendo puertas torpemente mientras balbuceaba dándole las gracias y despidiéndose.
Carmen no tardó en recibir una llamada para trabajar en la agencia de publicidad. Eso sí, después de que Alfredo se lo consultara a sus socios, a sus jefes de departamento y, por supuesto, a su madre.